


por Rafael Casarrubias Balderas
Formalmente, la poética de Héctor Rodríguez de la O es difícil de definir. En Abel a veces se muestran versos muy largos que sobrepasan la totalidad de la página y tienen que ser cortados e interrumpidos para continuar en la parte inferior. Es evidente que no se trata de poesía lírica, con una métrica bien definida. Pareciera ser que en la poesía contemporánea muchas de las formas que durante mucho tiempo caracterizaron a la tradición hispánica se están dejando de lado. El soneto, esa famosa forma de dos cuartetos y dos tercetos, tan tradicional y enraizada en la poesía de la época de los “Siglos de oro” de la literatura española, además de otras formas métricas populares están dando paso a nuevas tendencias y a nuevas formas de expresión poética en la que los autores del siglo XX y también de este nuevo siglo se expresan.
El escritor italiano Cesare Pavese desarrolló una forma poética en la totalidad de su obra, y sobre esta manera de crear poesía Pavese escribió y teorizó en su famoso diario El oficio del poeta. Para Pavese, la totalidad de la obra debía crear una unidad: el poemario es una totalidad en el que cada poema está unido y no se entiende sin los demás, en contraste con otras obras poéticas en las que un poema se puede leer de forma independiente. Pienso, por ejemplo, en muchos de los sonetos festivos de sor Juana o en la obra de Octavio Paz. Pavese, además, desarrolló una forma a la que denominó “imagen-relato”, en donde el poema, rompiendo la métrica, se volvía una especie de discurso narrativo, emulando, sobre todo, a Walt Whitman. En su ya mencionado diario, Pavese escribe que en la poesía o en el arte clásico o tradicional el autor tenía que concentrar sus esfuerzos en el trabajo de una forma establecida, y el cumplimiento de esa forma era lo que le daba un valor a la obra. En cambio, rompiendo la forma, el artista puede hacer que el aspecto que trascienda sea el discurso, las imágenes y el tema, creando un contenido más profundo.
En Abel se nota una preocupación por crear imágenes más que por el desarrollo de una lírica o una métrica. Es el mismo trabajo o la misma forma que el de la “imagen-relato” pavesiana, y la obra logra o pretende crear una unidad en su conjunto. El texto de Abel es eminentemente narrativo y oscila entre una poética en forma de relato y una narrativa que pretende ser poesía. Yo no me atrevería a colocar este trabajo de Héctor Rodríguez de la O exclusivamente en un género: poético o narrativo, sino que abarca ambos, creando un resultado bastante interesante de analizar.

Elsa Morante y Pier Paolo Pasolini
Además de Pavese, la forma poética de Abel, ese verso largo y narrativo, me remite a la poesía del Mondo salvato dai ragazzini de Elsa Morante, una especie de tratado político escrito en forma de poesía, en el que la poeta romana también utiliza versos muy largos, e incluso, tiene que usar algunas veces la hoja en forma horizontal para que los versos completos quepan en la página. Elsa Morante fue amiga personal y coincidió en muchas ideas con el famoso escritor y director de cine Pier Paolo Pasolini, personaje al que también se hace una referencia directa en Abel, por lo que es otro punto en el que Morante y Rodríguez de la O se asemejan y convergen.
El título hace referencia a la famosa historia bíblica del Génesis en la que Abel es asesinado por su hermano Caín debido a la envidia y celos que sintió por no haber hecho una ofrenda mejor en honor a Dios. El Abel de Rodríguez de la O, en cambio, es una figura moderna, un Abel urbano y, más específicamente, un Abel regiomontano. Abel es taxista y también, muy importante señalarlo, es alcohólico, o así parecería serlo. Está claro que al menos, si es que no tiene un problema de adicción, cosa que es de más irrelevante, sí bebe constantemente. La embriaguez produce en Abel un escape. Es un alejamiento de la sociedad y de sus parámetros establecidos de “buen comportamiento”. Abel es el errante, viaja, deambula, oscila de un lado al otro de la ciudad en un taxi. El taxista es la figura del flâneur.
 El flâneur es una figura literaria que surge en el siglo XIX. Nace precisamente con el desarrollo de las ciudades. El flâneur es totalmente urbano, es una especie de puente entre el mundo diegético, o sea, el universo narrativo, y el lector. El flâneur es un personaje dentro de la historia, pero que al mismo tiempo está fuera. Es un caminante que en sus recorridos citadinos observa todo; a través de él y de su visión el lector se liga a la narración: los personajes o el paisaje arquitectónico. El flâneur es el analítico, es la conciencia; él sabe que es diferente, que no es parte del paisaje; sin embargo, está ahí. No es un ser invisible a los demás personajes, lo reconocen, pero es prácticamente imposible que estén al mismo nivel de conciencia que él.
El flâneur es una figura literaria que surge en el siglo XIX. Nace precisamente con el desarrollo de las ciudades. El flâneur es totalmente urbano, es una especie de puente entre el mundo diegético, o sea, el universo narrativo, y el lector. El flâneur es un personaje dentro de la historia, pero que al mismo tiempo está fuera. Es un caminante que en sus recorridos citadinos observa todo; a través de él y de su visión el lector se liga a la narración: los personajes o el paisaje arquitectónico. El flâneur es el analítico, es la conciencia; él sabe que es diferente, que no es parte del paisaje; sin embargo, está ahí. No es un ser invisible a los demás personajes, lo reconocen, pero es prácticamente imposible que estén al mismo nivel de conciencia que él.
Los Caifanes (Juan Ibáñez, 1967): Flâneurs a la mexicana
Es incapaz, además, de mimetizarse con la ciudad y con su entorno. El escritor mexicano Vicente Quirarte también utiliza esta figura en muchos de sus libros y en diferentes ensayos explica de forma muy clara y detallada cómo funciona este recurso narrativo, por lo que si uno quiere entenderlo mejor puede acudir a sus textos. El flâneur es una especie de cámara cinematográfica, es un ojo. El flâneur a veces utiliza vehículos que lo aíslan de su entorno y desde los cuales vigila y observa su universo narrativo, ese que él crea a pesar de no ser el autor o el escritor de la obra. A veces ese vehículo puede ser una bicicleta, otras veces un auto, en este caso se trata del taxi. Abel recorre las calles de Monterrey, reconoce la ciudad, sus avenidas, sus edificios, sus defectos, sus virtudes, sus cambios. Reconoce a sus habitantes y los clasifica: los cholos, los trabajadores, la gente de corbata. Tiene un conflicto con la ciudad y por eso se aleja de ella, pero está tan cercano que la conoce a la perfección y en ella se refleja.
El vehículo en el que Caín se presenta, al contrario, es el alcohol, la bebida. Caín es la alteridad o el alter ego. Caín y Abel habitan el mismo cuerpo, pero no son la misma persona. Caín es una aparición que llega en los momentos de embriaguez. Caín y Abel viven en conflicto. La voz poética o el personaje narrativo, en el momento de embriaguez, erra por la ciudad, descansa tirado en su suelo. El cartel de un anuncio en el que Caín se manifiesta es el disparador de la memoria, de los recuerdos y de la génesis. Abel dialoga con el objeto-Caín como los teporochos citadinos dialogan con el viento, con la nada. Abel, sin embargo, no habla solo: “Se lo contaba también a Antonio Banderas, que tenía un espectacular debajo del paso/a desnivel (¿o a subnivel?) de la avenida Universidad,/ frente a la clínica 6 del seguro,/ en San Nicolás./ Me sentaba ahí, huyendo de quién sabe qué/ y me ponía a hablar solo, primero./ Después vi que Banderas me observaba desde lo alto”.
El recurso de la memoria y la descripción de sueños aparecen constantemente en el texto. Se puede decir que el sueño es una liberación mental de los sentidos en la que los deseos se presentan en su forma más pura y real. Para Sor Juana es un viaje del alma hacia lo alto, para Freud una manifestación del inconsciente. Sea cual sea la definición, la verdad es que el sueño es una construcción mental en la que el cuerpo no participa. Sor Juana lo describe magistralmente, como nadie quizá lo haya hecho, en estos versos de su poema “Primero Sueño”: “el cuerpo siendo, en sosegada calma,/ un cadáver con alma/ muerto a la vida y a la muerte vivo”. La embriaguez es también una liberación de los deseos en donde el raciocinio se suprime y la persona lleva a cabo lo que su voluntad le pide sin el freno de su conciencia, de su moral o pudor. El estado de embriaguez es el punto intermedio entre el estado onírico y la vigilia. La diferencia entre el sueño y la embriaguez es que en este último estado el cuerpo sí participa.
Otra diferencia es que muchas veces en la embriaguez sí se tiene conciencia de que uno se encuentra en ese estado, a diferencia del sueño en el que casi nunca se sabe que se trata de un sueño sino hasta el momento que en que se despierta. La primera diferencia, la de la participación activa del cuerpo, hace, por tanto, que en un borracho se pueda ver a un soñador despierto; uno conoce cómo es realmente una persona: violento, melancólico, se llora, se dice lo que realmente se piensa, etcétera. La participación del cuerpo en el estado de embriaguez vuelve muy peligroso para la integridad de la persona el viaje o el momento onírico. En un sueño el Yo se lanza desde una ventana en su voluntad de hacerse daño. En el sueño se despierta y ya. En la embriaguez se despierta resultando que se tiene moretones en todo el cuerpo y una pierna rota. Por eso de la embriaguez se despierta con culpa. Caín es la herida de Abel en conflicto, en lucha, en batalla consigo mismo. A deferencia de la narración bíblica, en el texto de Rodríguez de la O es Abel que quiere matar a Caín porque Caín es el dolor que está haciendo daño a Abel.

Este Abel moderno y su conflicto consigo mismo, estas dos personas que son una y no, porque el otro es una creación del primero, es una figura que ya se ha desarrollado en el cine. Voy a recordar dos largometrajes que tratan este mismo tema: el primero es El club de la pelea (1999) del director David Fincher, basada en el libro homónimo de Chuck Palahniuk. En este film el protagonista conoce al famoso personaje interpretado por Brad Pitt, Tyler Durden. Este alter ego es el medio con el cual el hombre encuentra un escape o una salvación de su soledad. Tyler es el héroe perfecto, es el ideal de masculinidad al que se aspira en nuestra sociedad. Tyler saca al protagonista de su monótona y tediosa cotidianidad, pero al final siempre permanece el conflicto entre los dos hombres intentando habitar el mismo cuerpo. Los dos se matan y no se sabe quién mató a quién. No sin antes haber explotado un edificio, signo claro de sus agudas ansias por acabar con el sistema, con el hombre de corbata y con todo lo que este tipo de personas implican en la sociedad.
El otro largometraje es El maquinista (2004) de Brad Anderson. Aquí el personaje principal, Trevor, interpretado por Christian Bale, es un hombre que, debido a un evento traumático, ha vivido con insomnio durante un año. Trevor comienza e tener problemas laborales y de todo otro tipo. El protagonista se encuentra con Ivan, un hombre que lo sigue y lo acosa. Trevor cree que todos sus problemas son causa de Ivan porque piensa que está en complot contra él. Ivan es Caín queriendo matar a Abel. Pero aquí, al final vemos que Ivan no es más que una construcción de Trevor, una invención, una aparición. Ivan es una ficción creada por Trevor para liberarse del sentimiento de culpa causado por el accidente que originó el dolor, el conflicto.

En El club de la pelea la herida o la lucha consigo mismo se da por el tedio y la soledad, en El maquinista por ese accidente del que surge la culpa en el que Trevor atropella y mata a un niño. Entonces, en Abel, el libro que hoy estamos presentando, ¿de dónde surge el conflicto? ¿Es una herida amorosa, es la desesperación de la voz poética o es una herida innata? Dejo abierta la pregunta para que el lector la responda y decida quién quiere acabar con quién, si Abel con Caín o viceversa.
En Abel vemos una voz poética en primera persona, incluso con un nombre, el mismo del autor. Sin embargo, ya se ha hablado, discutido y afirmado a través de la historia de la literatura el hecho de que en poesía siempre hay un yo poético que es una ficción o una construcción del autor. El Dante del viaje ultraterreno de la Divina Commedia no es el mismo Dante persona que fue exiliado de Florencia y que participó en el conflicto entre Güelfos y Gibelinos. Son dos seres totalmente diferentes. El viaje de Dante es una alegoría; su lectura literal carecería de sentido en la actualidad. Por eso es que no tenemos que ver al personaje de Abel como una lectura autobiográfica y literal, sino que es una alegoría del conflicto del hombre consigo mismo. Por eso es que puede ser considerado como un texto poético, porque es una metáfora.
En este texto el hombre, a través de la bebida, se abandona, regresa al estado tribal, al nomadismo, y se revela o se pone en contra de su sociedad embriagándose. El hombre se conoce, se enfrenta a sí mismo y se niega, niega su dolor y deambula. En Abel vemos al hombre de nuestra sociedad, ese que no tiene un papel definido. En la antigüedad esto sí se tenía claro: un campesino lo era siempre y una persona de la realeza nunca dejaba de serlo hasta que moría. En la literatura también se reflejaba este aspecto. Los personajes tenían un carácter bien definido. Aquiles tenía un destino del cual no podía escapar. Troya estaba destinada a caer. La gente sabía que Edipo iba a asesinar a su padre y cazarse con su madre; esto nadie, ni él mismo, pudo evitarlo. En la literatura de hoy no se tiene definido nada. El carácter de un personaje es mutable, se puede llegar a ser otra cosa. Ese cambio de estado es lo que desarrollan los bildungsroman. Este aspecto nos lleva a la ambigüedad y al desconocimiento del estado en el que se encuentra uno mismo ante el mundo. Esto hace que muchas veces el final de una obra sea desconocido y sea eso lo que tiene que sorprendernos, que el final no se sepa y sea inesperado. Cosa totalmente diferente a la literatura clásica, como ya lo expliqué. Antes de ver la obra la gente ya sabía que Romeo y Julieta morirían. Lo sabían porque no es una historia original de Shakespeare, sino que éste la retomó de una leyenda popular italiana. La gente lo sabía y no le importaba saberlo.

Franco Nero y Richard Harris como Abel y Caín en La Biblia (John Huston, 1966).
Abel nos plantea una búsqueda: “Y en esa forma ajena de alegría que lo hacía seguir/ en el mundo/ se fue”. Se fue: ¿Abel muere? ¿Muere Caín? ¿O simplemente Abel abandona su ciudad, dejó Monterrey, así como Pavese dejó Turín, para continuar su búsqueda en otro lado? Quizá Abel se fue a otra ciudad o a otro país a continuar su camino de viajante, de inconforme, de buscador. Pavese propone un regreso. Pero es un regreso falso. Es sólo un regreso físico. Pavese, el escritor, se volvió un flâneur sin saberlo.
Lo que nos propone Abel no está del todo claro; es decir, el final queda abierto. Habrá que seguir estudiando la obra futura de este autor que, sin duda, es un fresco exponente de la literatura mexicana actual. Lo que sí está claro es que en su embriaguez, Abel, a diferencia de la publicidad del alcohol relacionado a la fiesta, al ocio y a la “diversión”, nos propone abrirnos los ojos, crearnos la herida que lo cuestiona todo; con la cual, a través del conflicto, se propone platear preguntas, preguntas fundamentales para el ser del hombre.
06.07.17
Texto utilizado para presentar el libro en el Centro Cultural Xitle el 23 de abril del 2016
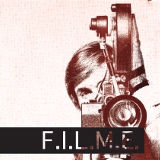
@FilmeMagazine
La letra encarnada de la esencia de F.I.L.M.E., y en ocasiones, el capataz del consejo editorial.....ver perfil




