


El paroxismo humano hecho cinematografía
Pues bien, aquí parte del filmeísmo, por llamarle de alguna manera a este caústico impulso cinéfilo de degradar ¿o graduar, será? las películas y/o temas que (en torno al cine) nos emocionan –lo que no necesariamente debe ser visto como una gratuita manera de sentirnos bien al respecto–, reunido que le canta a una obra digna de ponérsele toda la atención posible. La última producción de Leos Carax, Holy Motors, causó sensación en F.I.L.M.E. Véalo usted mismo. Compárelo y disfrute de este yo común entre nosotros, como si del protagonista de la película se tratara (Denis Lavant hecho una legión de monstruos), escrito por Amado Cabrales, Verónica Ramírez, Verónica Mondragón, Julio César Durán, Jorge Luis Tercero, Daniel Valdez y Praxedis Razo.
Introducción
Espectadores sin rostro, inexpresivos e inmutables ante lo que ven, inmersos en su recepción en la distracción (la imagen nos revele “las miles de determinaciones de las que depende nuestra existencia”, Benjamin). Lo que se presenta ante ellos es la creación de un imaginario colectivo, espectadores de un inconsciente en común y la cancelación del uno individual. Desde la primera escena, con la lente atento a los movimientos de un cuerpo humano desnudo, en lo que parece ser una toma de una película de principios del siglo antepasado, la película se presenta como un filme avocado a lart art pour lart, es decir, una obra que usa como referencia al cine mismo para la creación de un discurso visual, que tanto alaga/halaga como enumera y critica cada convención y genero.
Carax (¿acaso también metamorfoseado por Lavant?) despierta de un sueño con un gran danés a sus pies. Se observa en la ventana un aeropuerto, mas el sonido que impera es el del mar. ¿Qué significa la llave como dedo? ¿Hacia donde lleva el bosque de su habitación?
En la penumbra de la sala de cine las olas del mar azotan, el camino del perro guardián lleva a la pantalla. El cine es una isla, a la que sólo se llega a partir del mar de oscuridad de toda sala de proyección.
Con temor a equivocarme, los primeros minutos de Holy Motors están plagados de signos, de alegorías que sólo Leos Carax aprecia con claridad, pues es él, quien abre la puerta hacia la isla, quien señala el camino a seguir con su índice-llave, es quien se introduce en la capacidad onírica de la imagen fílmica, compartimos con el viaje, mas no con la decisión de a dónde lleva.
Motion capture
Vemos a este “agente del histrionismo”, pues no es aquí un simple actor Denis Lavant, en una locación más, ahora en un ámbito sofisticado, como si de una compañía ultrasecreta se tratara, enfundado en un singular atuendo negro de saltimbanqui, moteado de puntos blancos espaciados y armado de un fusil. Ejecuta unas cuantas calistenias antes de precipitarse sobre una banda infinita, y de telón, una gigantesca pantalla que le devuelve barras grises, negras y rojas.
Esta imagen, de alguna u otra manera, la hemos visto ya en otros filmes. Es justo en esta vida/episodio/sintagma significante del filme, en el que Carax citará de la forma más exquisita y compleja una iconografía sumaria del cine. Enlazará, en un chasquido, la prehistoria cinematográfica con los confines de la vanguardia tecnológica audiovisual actual, pasando por una sutil autoreferencia.
Lo que está manifiesto aquí es la cronofotografía que realizó Jules Marey en 1890 con un artefacto de su misma invención al que llamó “fusil fotográfico”. Este fisiólogo francés tuvo una aportación importante en la investigación de la imagen en movimiento, eslabón que antecede a la fabricación de los Lumiére. La comparación visual habla por sí sola:


Pie de foto: Jules Marey y su fusil fotográfico, cronofotogramas de Jules Marey para capturar el movimiento (1890); Lavant en Holy Motors (2012)
La otra cita está en el mismo Carax, en la escena de la anagnórisis que sufre el protagonista de Mala Sangre (1986) queriendo impedirse caer en el abismo del amor.
–¿Señor Mierda? –Sí, para servirle
Un fantasma recorre las alcantarillas del mundo.
Desde su primera aparición fue una sorpresa en plano secuencia brutal para algunos afortunados japoneses que caminaban como si nada por la Avenida Reforma de Tokyo (vv.aa., 2008) sin sospechar que les tomaría por asalto un Charlot postapocalíptico (con todos sus ademanes, bastón incluído), mutado por las sustancias tóxicas en las que fue concebido en el inframundo del que proviene y al que dejamos de poner la atención debida (cfr. Batman regresa, Burton, 1992). Este nuevo vagabundo, como su padre chaplineano, también viene a poner al mundo del siglo que le tocó habitar de cabeza: come flores y billetes –cual si se trataran de grandes viandas–, odia a las personas con discapacidad –les pasa por encima avant la lettre–, fuma compulsivamente –en una época en que es mal visto dicho gesto–, no habla lengua conocida –¿recuerdan la cancioncita final de Tiempos modernos (Chaplin, 1936)?– y, por supuesto, está enamorado de la belleza y se le declara lamiendo sus axilas.
Con ustedes, Monsieur Merde (señor Mierda, tal cual), que luego de librar su aventura japonesa, ahora secuestra a una top model (Eva Mendes como Eva Mendes de mármol) que le servirá para hacer una muy fuera de lugar y a la vez exquisita representación del mito que Cocteau (retratado por Carax en ese excitado fotógrafo que no deja de repetir en un falso inglés “Weird, weird”) revivió para el cine después de la Segunda Guerra, en 1946: La Bella y la Bestia, y concluir el segmento como si se tratara de una pieza performance (¿qué no lo es en esta película barroca en estado puro?), burlándose, de paso, tanto de la mujer islámica (con el diseño improvisado de la burka) como de la mujer cristiana (la Pietá final, con súper falo enhiesto).
Merde, como se debe suponer, es uno de los mejores ejemplares del infinito catálogo expresivo de Lavant/Carax. Es, a la vez, un personaje cómico y trágico que denuncia la locura contenida de nuestro tiempo en sus gestos. Es el loco del pueblo, el Quasimodo del submundo aberrante del cauce de nuestros excusados, donde, por cierto, se han definido grandes guerras (The third man, Reed, 1949), y se toma como un súpermercado en este film. Sólo tiene un ojo, como la cámara y su aparición irrumpe cual entusiasta aguafiestas en cualquier mundo-escenario posible, consigna elaborada en este filme.

Homicidio suicida
La estridencia de una cortina unida con la noche. Un hombre y su combinación entre ropa sport, cadena de oro y arma punzocortante. La arrogante sombra avanza hacia el siguiente fin, ficción, sueño, ficción. ¿Encuentra? a su víctima en esta representación del yo, del oponente. Una película que no ha dejado de existir dentro de su propia naturaleza, continúa, y en ese instante mata. Sí, piensa abotonar la idea hasta conseguir la transformación, ordenando el caos hasta permanecer en el vaivén ficticio de dos cuerpos gemelos: el primero víctima, el segundo, maestro del maquillaje y el disfraz ¿o viceversa?. Se inserta la muerte en la yugular, no sólo es cuestión de herir con sentimiento, es el arte de crear con gracia. Pronto surge la venganza, y aunque el miedo no esté invitado al juego, el final es el encanto negro y obsceno de la sangre, jarabe y vino a la salud de la vida misma.
El artista ha matado a su falsificación artística.

Entreacto
La película entera de Carax, a pesar de estar segmentada no por episodios, pero sí por varias vidas, está claramente hecha para mostrarse y representarse/reproducirse en dos actos. Este apantallante sueño al que el mismo realizador entra –o más bien que vislumbra desde que nos enfrenta a nosotros mismos como espectadores, al inicio–, pretende constituir una pieza operística, más emocional, tal vez, que intelectual, aunque no por ello exclusa un sinfín de razonamientos. Justo poco antes de la mitad del filme nos llega una transición, más que un corte que, tal cual, como su nombre lo indica, es el intermedio.
Con la obvia referencia al portentoso filme dadaísta de Clair, con el tándem Satie-Picabia en colaboración (Entr´acte, 1924), Carax incluye la aparición de una “pequeña” orquesta de acordeones principalmente, guitarras y bajos eléctricos y, por supuesto, percusiones con el acordeonista principal, que, claro está, es Denis Lavant, a la manera de los intermezzi italianos de los siglos XV o XVI. ¿Surreal? Tal vez. De entrada hay una premisa onírica. ¿Dadá? Es más probable. Ya que tanto este capítulo como la película entera ocurre rítmicamente, visceralmente, atenta por supuesto a la narrativa más racional que busquemos en el ejercicio de la imagen en movimiento.

Aquí se intenta quitar un poco de la solemnidad al templo cinematográfico a través de la casi ocupación de un templo cristiano y una reinterpretación de una pieza que lleva por título Let my baby ride, blues duro noventero de Burnside, nacido en Holy Springs, Mississippi, quien quizás por ello, por referencia y relación fue elegido para que su obra sonara en Holy Motors –para su deleite, la canción original–. Lavant anuncia la capacidad creadora del hombre (sí, me refiero a la belleza del acto de cagar), guiando la orquesta que, poco a poco, va conformando la melodía, con un climático “¡Tres, dos, mierda!”, reflejo del cómo va desarrollándose la obra completa, por personajes, escenarios y capítulos.
Padre(s) amoroso(s)
A través de una serie de convulsivas transformaciones, entre las que incluso se perpetra el asesinato de un Doppelgänger, Denis Lavant adquiere de pronto la dramatis personae de un padre de familia que se dirige a recoger a su hija adolescente de una fiesta.
El segmento es simple, toma clásica de cámara sobre parabrisas: el padre recoge a la hija (Nastya Golubeva Carax, por cierto hija adoptiva de la admirable rusa Yekaterina Golubeva (1966-2011), puesta al cuidado del buen tío Leos), y le hace un poco de charla en relación a la reciente fiesta. A lo lejos una canción de Kylie Minogue brota de las ventanas de un apartamiento febril para indicarnos que la diversión habita allí, la vida es eso que sucede en un departamento vedado a la mirada desde el cual nos llega una vaga melodía sintética. La narración de la trama nos regresa al interior del auto donde se libra una ironía.
Lo curioso de la charla entre padre e hija se potencia cuando notamos que el padre es un hombre libre pensador (o eso simula detrás de sus miles de máscaras) que increpa a su pequeña hija conservadora por no haberse divertido lo suficiente en dicho evento. Lo que recuerda a algo que decía Slavoj ┼Żi┼żek sobre que la gente de estos días siente que no se divierte lo suficiente en la vida, como si divertirse fuera una especie de deber malsano. En el caso de esta secuencia, el adulto juzga a la menor por no entregarse a los placeres de su edad, por no saber gozar. Juguetona perspectiva que también podría ser una crítica a la apatía y moralismo postmoderno de las nuevas generaciones.

La crisis de una relación entre padre e hija, pues, es maravillosamente “puesta en escena” con la anécdota de la atribulada puberta que es sorprendida por su propio padre en la bochornosa situación de ser un paria social, a través de su primera fiesta en la prefiere excluirse encerrándose en el baño hasta el final, mientras que su amiga, su gran otredad, es la que baila con los chicos populares. Al final de esta minifábula, se nos dejará patidifusos tras una de las sentencias más lacerantes del cine maldito que jamás se habían pronunciado, cuando el padre le dicta sentencia a su hija: “Tu castigo es tener que vivir contigo misma”.
Sobre esta secuencia se deja ¿adivinar? la problemática a la que el autor nos quiere enfrentar más o menos dejando entrever que todos y cada uno de los personajes que en ese universo parisino se mueven son trabajadores de la misma compañía, la Holy motors que pone a funcionar al mundo, y que finalmente ya se desnudará el propósito en la secuencia mortuoria en la que (homenaje más, homenaje menos a la muerte introductoria de Kane), luego de lograr cierta tensión catártica entre el espectador y la pantalla con los momentos finales en la vida de un hombre poderoso y su hija, revela que todo es, y debe ser, una farsa laboral doble (la del actor y la de quien representa), logrando también reconciliar la parte cruenta de la pubertad, pues la mujer que yace junto al padre cadavérico bien podría ser la misma que prefería no fiestear.
Casablanca, la enfermedad es lo único real
En lo que pareciera ser un descanso del juego metatextual de Carax, en donde un accidente automovilístico le lleva al encuentro con lo que parece ser un viejo amor, vemos al actor “no actuar”, es decir, no más el personaje que interpreta, sino una versión de sí mismo, aún con restos de ¿otro? disfraz. A medida que hablan y se internan en el Samaritane, de nuevo el doble juego se hace presente, puesto que si bien es Oscar (como parece que se llama Denis en medio de todo este caos) quien está en escena, su aparente realidad, como el mismo, es impregnada de la fantasía por medio de la musicalización del sentimiento que le arroba la voz y presencia de Kyle Minogue. Aún permanecemos en el doble sueño, se sigue en el pasillo de espejos de la trama.
El romanticismo y nostalgia, con las gabardinas y París (“Siempre tendremos París”), de fondo su Pont Neuf –otro personaje de la filmografía de Carax–, se presentan idílicos junto al amor imposible de la pareja en desgracia: tanto la ambientación como el tratamiento de escena que remite a la época de los 40 o 50 del cine norteamericano con su carga noir y sus musicales en un mismo tiro.
Cabe mencionar que la muerte de la Minogue no se da siendo ella misma, por así decirlo, sino en la medida que su personaje lo demanda: muere como azafata, como alguien más, no obstante a pesar de que la muerte es real, ésta es despojada de la persona, es desprovista de su sentido natural en aras de la belleza de la escena. La muerte es, entonces, irreal y lo único involuntario en el devenir del personaje de Oscar, parece ser su enfermedad, la gripe que le aqueja al cuerpo como una sustancia de la no ficción.

El planeta de los simios, una apostilla social
En algún momento, Oscar/Lavant/infinita belleza del gesto/¿que más? parece concluir su jornada laboral. Céline, su chófer (¿clara referencia al entrañable escritor Louis-Ferdinand?), lo deposita, tarde ya, en un multifamiliar donde el espectador infiere que se acerca el gran final que expone al verdadero yo detrás de la legión que acabó por representar el actor. Quizá, piensa el de la butaca, acá se defina todo.
La cámara, además, juega con esa posibilidad encuadrando fuera de la escena todo lo que pasa, como conclusión esperanzadora en Hollywood: en el fuera de campo se halla la respuesta moralizante que, acompasada por la armonía musical, va a hacer que al salir del cine sólo haya felicidad (cfr. El ladrón de orquídeas, Jonze, 2002). Todo pasa, el hombre llega deja las llaves, abre el refri, saluda a la familia... ¡de chimpancés! He ahí lo que Carax puede pensar de la institución social más sobrevaluada del planeta frente al triunfo de las máquinas. Felices familias de changos.

Los motores sagrados
Finalmente, “Virgilio”, Céline termina su divina jornada llevando la limosina a lo que suponemos es su lugar de origen. Llegamos, tras la desconcertante familia chimpancé, en tono de Twilight Zone, a la central cuyo gran remate es precisamente el de Holy Motors. Ella charla por celular con un íntimo a quien promete no tardar mucho. Todo termina, nos quedamos solos y a oscuras como espectadores, pero los motores... ellos son quienes tienen la última palabra.
¿Cuáles son los motores sagrados? Precisamente la facultad creativa, la manera en que nos perdemos en sueños, o a través de los cuales nos catapultamos. Son las mentiras, las múltiples vidas que vivimos día a día son la capacidad de mímesis y de interpretación. Los motores sagrados son, sin más ni más, aquellos nacidos bajo el sello de la revolución industrial tardía: el automóvil, modificador constantemente modificado de nuestros tiempos y ritmos, y más importante, el cinematógrafo, manipulador del espacio y del tiempo, escultor de la luz, a los que se les rinde este homenaje, esta sinfonía. Ellos son el tema, causa y consecuencia del museo de cera (cfr. Ismael Rodríguez & Pedro Infante potenciales) con el que Carax nos maravilla.

Con esta gran “puntada” final –no se me ocurre una mejor expresión para ella– el cineasta galo termina su multiverso autoral. Los motores sufren el envejecimiento, se cuestionan lo mismo que se le achaca a Oscar. ¿Será acaso que nos estamos aburriendo de ellos? ¿Perdimos nuestra capacidad de asombro? ¿Ya no nos gustan las artes reproducidas por un conjunto de aparatos? Buscamos quizás la practicidad, ya no gustamos del cinematógrafo, esa pesada maquinaria que costaba tanto trabajo mover y que ahora se ha convertido en no más que un botón que registra datos en alta definición.
Sí, se trata de una oda al cine y también de un cuestionamiento formal. Los tiempos están cambiando y con ellos tanto las formas de producción como las maneras de ver. El cinematógrafo modificó por completo nuestras vidas, se convirtió instantáneamente en el arte de nuestra época y no obstante su edad, pretendemos matarlo, envejecerlo, limitar sus infinitas posibilidades a unas cuantas fórmulas narrativas. El motor del aparato dialoga consigo mismo, discute, se le escucha cansado, teme al igual que Michel Piccoli su anunciada desaparición. ¿Dónde están las cámaras? ¿Dónde están los ojos que deben ver la belleza? Las limosinas cuestionan pero pretenden continuar, no pierden su amor por la magia ni el impulso que las mantiene rodando. La película, paradójicamente, demuestra que el arte de la pantalla grande está más vivo que nunca.
30.06.12
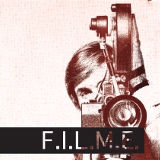
@FilmeMagazine
La letra encarnada de la esencia de F.I.L.M.E., y en ocasiones, el capataz del consejo editorial.....ver perfil




