


Al leer sobre un gran cineasta no resulta más enriquecedor que leer lo que otro gran cineasta opina sobre él. He aquí un texto que el mismo François Truffaut dedicaría sobre el eminente ente creador que fue y sigue siendo Charlie Chaplin, en el que defiende, ahora veremos, su figura como uno de los más influyentes en la historia del cine, cuestión que al parecer, por aquellos años de los cincuenta, no era del todo aceptada.
por François Truffaut
Charles Chaplin es el cineasta más famoso del mundo; pese a ello ha faltado poco para que su obra se convirtiera en la más misteriosa de la historia del cine. A medida que expiraban los derechos de explotación de sus filmes, Chaplin, escarmentado –preciso es señalarlo– por innumerables ediciones piratas, prohibía su difusión, y esto desde el inicio de su carrera. No es pues de extrañar que las nuevas generaciones de espectadores conociesen de oídas películas como El chico (1919), El circo (1928), Luces de la ciudad (1931), El gran dictador (1940), Monsieur Verdoux (1947) o Candilejas (1952).
En 1970, Chaplin decidió poner de nuevo en circulación la casi totalidad de su obra, Bazin conocía la obra de Chaplin como la palma de su mano; yo puedo añadir algo a este conocimiento: el maravilloso recuerdo de innumerables sesiones de cineclub en las que he visto presentar a obreros, seminaristas o estudiantes El peregrino (1923), Charlot vagabundo (1915) u otras “tres bobinas” que conocía de memoria y describía de antemano sin alterar por ello en absoluto su efecto de sorpresa. Bazin hablaba de Chaplin mejor que nadie, y su vertiginosa dialéctica aumentaba el placer de escucharle.
Al contrario que Eric Rohmer, no me alzo en absoluto contra el particular estatuto otorgado a Charlie Chaplin en la historia del cine, no sólo en la que se escribe, sino también en la oral, que es la que da celebridad.
Durante los años que han precedido a la invención del cine sonoro, gente de todo el mundo, principalmente escritores e intelectuales, han mirado con malos ojos y menospreciado al cine, en el que no veían más que una atracción de feria o un arte menor. Había una única excepción: Charlie Chaplin –y comprendo que esto haya sido odioso a todos aquellos que habían visto con atención los filmes de Griffith, Stroheim o Keaton–. Sufrió la polémica en torno a si el cine era un arte. Pero este debate entre dos grupos de intelectuales no concernía al público que, por otra parte, ni se planteaba la pregunta. Con un entusiasmo cuyas proporciones son hoy difíciles de imaginar –sería preciso trasponer y extender al mundo entero el culto de que Eva Perón fue objeto en Argentina–, el público hacía de Chaplin, al término de la Primera Guerra Mundial, el hombre más popular del mundo.
Si me maravillo de esto, 58 años después de la primera aparición de Charlot en una pantalla, es porque veo en ello una gran lógica, y en esa lógica una gran belleza. Desde sus inicios el cine lo han hecho personas privilegiadas, si bien hasta 1920 su práctica apenas fue considerada un arte. Sin entonar la cantinela, famosa desde mayo de 1968, a propósito del cine como arte burgués, quisiera hacer hincapié en que existe siempre una gran diferencia, no sólo cultural, sino también biográfica, entre aquellos que hacen las películas y aquellos que las ven.
Si Ciudadano Kane (Welles, 1940) nos parece único hasta tal punto como primer filme, es, entre otras particularidades, porque es el único primer filme rodado por un hombre ya célebre (me refiero a la extraordinaria popularidad de Welles tras su emisión radiofónica basada en La guerra de los mundos que provocó a lo largo y ancho de América un pánico comentado que llevó a este dramaturgo hasta las mismas puertas de los estudios RKO en Hollywood). Es evidente que es esta celebridad adquirida la que ha permitido a Welles rodar la historia de un hombre famoso (Hearst), y siempre que le añadamos un elemento biológico, la precocidad, que le ha permitido a los 25 años de vida describir de modo pausible toda una vida, muerte incluida.
En el extremo opuesto al Ciudadano… situaría otro genial y único primer filme, Al final de la escapada (Godard, 1959), que está lleno de la desesperación y la energía del que nada tiene que perder. Mientras lo rodaba, Godard no tenía en el bolsillo ni para un boleto del metro; estaba tan arruinado –más, en realidad– como el personaje al que filmaba, y si la vida de Michel Poiccard estaba en juego, pienso que la identidad de Jean-Luc Godard lo estaba también.
Vuelvo a Charlot, del que tampoco me había alejado demasiado ya que los grandes hombres, al igual que las cosas bellas, siempre tienen puntos en común. Charlie Chaplin, abandonado por su padre alcohólico, vivió sus primeros años sumido en la angustia de que su madre fuera llevada a un asilo; luego, cuando efectivamente la llevaron, ha de ser atrapado por la policía para ser llevado a un hospicio. Fue un pequeño mendigo que vagabundeaba por Kennington Road viviendo, tal como describe en su autobiografía, “en los niveles inferiores de la sociedad”. Si insisto en esa infancia descrita y comentada hasta el punto de que quizá ha llegado a olvidarse su extrema crudeza, es porque se debe ver lo explosivo que hay en la miseria cuando ésta es total. Cuando Chaplin entra en la Keystone para rodar películas de persecuciones correrá más deprisa y llegará más lejos que sus colegas del music-hall, pues si bien no es el único cineasta que ha descrito el hambre, sí es el único que la ha conocido; y es esto lo que comprenderán los espectadores de todo el mundo cuando las bobinas empiecen a rodar en 1914.
No estoy muy lejos de pensar que Chaplin, cuya madre murió loca, estuvo también cerca de la alienación y que sólo consiguió salir adelante gracias a sus dotes de mimo (heredadas precisamente por su madre). Desde hace algunos años se estudia con más seriedad el caso de los niños que han crecido en soledad, en la miseria moral, física o material, y los especialistas describen el autismo como un mecanismo de defensa. Lo veremos claramente a través de los ejemplos tomados por Bazin de la obra de Chaplin: todo es un mecanismo de defensa en los hechos y gestos de Charlot. Cuando Bazin explica que Charlot no es antisocial, sino asocial, y que aspira a entrar enla sociedad, define casi en los mismos términos que (un psiquiatra), la diferencia entre el esquizofrénico y el niño autísta.
...
Usando una terminología actual, diríamos de Charlot es un marginado, y en su género el más marginado de los marginados. Convertido en el artista más famoso y rico del mundo, se ve obligado por la edad o por el pudor, por la lógica en todo caso, a dejar el personaje del vagabundo, pero se da cuenta de que los papeles de hombre instalado le están prohibidos; debe cambiar de mito pero seguir siendo mítico. Entonces prepara un Napoleón y una vida de Cristo, renuncia a ambos proyectos y rueda El gran dictador, luego Monsieur Verdoux y Un rey en Nueva York (1957), pasando por el Calvero de Candilejas, clown talmente desprestigiado que en un determinado momento llega a proponerle a su empresario “¿Y si continuara mi carrera bajo un nombre falso?”.
¿De qué está hecho Charlot? ¿Por qué y cómo ha dominado e influido en 50 años de cine de forma tal que le podemos distinguir claramente en sobreimpresión tras el Julien Carrette de La regla del juego (Renoir, 1939), como se distingue a Henri Verdoux tras Archibaldo de la Cruz (personaje de Ensayo de un crimen, Buñuel, 1955), y como el pequeño barbero judío que contempla su casa ardiendo en El gran dictador revive 26 años más tarde en el viejo polaco de Al fuego, bomberos (Forman, 1967)?
Prólogo al libro de André Bazin, Charlie Chaplin, España, Paidós, 2002.
‪
09.12.13
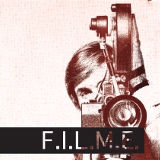
@FilmeMagazine
La letra encarnada de la esencia de F.I.L.M.E., y en ocasiones, el capataz del consejo editorial.....ver perfil




