


¿Qué miramos en la pantalla, espejo del alma?
por Joel Gustavo
Al conocer las cosas que existen,
puedes conocer aquello que no existe.
Eso es el vacio.
Musashi Miyamoto
El espíritu nos hace divinos; la carne,
bestias; el alma… hombres.
Erasmo de Roterdam
Interés y expectativa ha generado entre el público cinéfilo cibernauta el estreno mundial de Ghost in the Shell: La vigilante del futuro (2017), adaptación cinematográfica del manga escrito e ilustrado por Katsushiro Ottomo, y del anime dirigido por Mamoru Oshi. En buena medida la atención alrededor del filme se deriva de la popularidad e influencia de las obras niponas y la promoción en plataformas digitales del mismo. ¿Qué tanto pesan los trabajos de Ottomo y Oshi en la película? No es posible saberlo con claridad, tampoco el grado de originalidad de esta nueva adaptación del manga. Sin embargo, en este espacio propongo al cibernauta o cinéfilo seguir algunas pistas para intentar resolver la cuestión y encontrar en el camino un sendero más o menos seguro que facilite apreciar la producción multinacional de un clásico del cyberpunk.

La primera pista a seguir se encuentra en comprender la película protagonizada por Scarlett Johansson como traducción occidental de un manga y anime, ambientados en Japon a principios de 2030. En este sentido, la película dirigida por Rupert Sander se comprende en mejor manera que las obras japonesas, porque se trata de una producción anglosajona pensada y realizada para público occidental. De cierto modo esto es a la vez un acierto y un fallo: acierto en la medida que facilita al público no oriental conocer un referente mundial en ciencia ficción, en lenguaje y códigos culturales fáciles de reconocer; no obstante, esta ventajosa adaptación narrativa despojó al personaje protagónico de profundidad psicológica, al mismo tiempo su identidad en conflicto.
Como segunda pista encontramos, en el anime dirigido por Oshi, a la “Mayor” Motoko Kusanagi –una ciborg de pies a cabeza– quien lidera a los agentes de la Sección 9, encargada de atender crímenes cibernéticos, en una investigación y pesquisa para atrapar al cibercriminal llamado “El titiritero”. En contraste, en la traducción-adaptación occidental, la “Mayor” Mira Killian, una hermosa ciborg, sufre glitchs –fallos en su memoria visual– que la forzan a buscar su identidad perdida en el curso de una investigación de la Sección 9. Este giro en la historia expresa la centralidad que tiene en el cine occidental la belleza, que junto con el romance construyen una fórmula narrativa fácil de interpretar.
Otra pista útil, para no perdernos en misterios de paradojas propias de la traducción de un medio a otro, estaría en apreciar elementos cinematográficos bien logrados de ésta última adaptación de Ghost in the Shell: un diseño de arte esmerado, manifiesto en escenarios y vestuarios en los que se materializan los avanzados diseños tecnológicos y formas de vida imaginados por Ottomo y Oshi; una atmosfera visual futurista donde formas y volúmenes unen la vida material al vasto y peligroso ciberespacio; una banda sonora que ilumina o matiza sombras en varias secuencias de acción espléndidamente ejecutadas y, finalmente, una caracterización y actuación secundaria sobresaliente de Takeshi Kitano, quien abandona su clásico papel de yakuza y se pone al frente de la Sección 9 en el papel del comandante Aramaki.

Al final del camino, las pistas nos permiten encontrar en la más reciente versión de Ghost in the Shell una invitación a disfrutar un thriller de acción, futurista, pero principalmente es una provocación para que el público mexicano conozca el manga y anime que trazan una sutil reflexión sobre la condición humana en un futuro no del todo lejano, en el que tanto el cuerpo como el alma humanos pueden ser reproducidos tecnológicamente.
04.03.2017
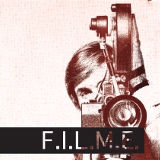
@FilmeMagazine
La letra encarnada de la esencia de F.I.L.M.E., y en ocasiones, el capataz del consejo editorial.....ver perfil




