


Aquí dos acercamientos, uno más inmediato que otro, o uno más obsesivo que otro, sobre una de las películas que están cimbrando las pantallas de cine en nuestro país. Lea y recree el nervio del corazón norteamericano. Viva.
El malviaje ácido
por Jorge Luis Tercero Alvizo
Sprang breakā¦ Sprang break forevehā¦ you e scared aren you? Scaredy pantsā¦
Coro de Spring Breakers
Spring Breakers: Viviendo al límite (2012), de Harmony Korine, es una verdadera amenaza al buen gusto cinematográfico. Una patada en el trasero para la exquisitez de los delicados espectadores acostumbrados a las estructuras narrativas de siempre.
Este filme gira en torno a un grupo de amigas que quieren salir a vacacionar salvajemente, al estilo āamericanoā (american way of life), y para ello tienen que conseguir dinero de alguna fuente. Dinero fácil, por supuesto. Estas dulces chicas, Candy (Vanessa Hudgens), Brit (Ashley Benson) y Cotty (Rachel Korine, esposa del director), se verán implicadas en un asalto a mano armada en pos de poder llevar de viaje, también, a su tierna y cristiana amiguita Faith (Selena Gomez).
Así, el grupo de amigas, en su vacacional y asoleado descenso a los infiernos, conocerá a un pesadillesco pero seductor guía gangstah: el extravagante drug dealer apodado Alien (James Franco), otra cara con dientes cromados del sueƱo americano, que las invitará a pasear entre los bajos fondos y las cloacas de aquella playa.
Con dicha premisa, como si Korine fuera una suerte de pincha de discos enloquecido, el filme nos golpea narrativamente con loops temporales (visuales y aditivos) que conforman esta peliaguda comedia. Todo sucede como en un sueƱo, un sueƱo pervertido y lleno de ironía: "This is the most spiritual place Ive ever beenā¦", nos canturrea inocentemente la voz de Faith a lo largo de ciertos momentos anti-contemplativos de la cinta. La ironía como constante a lo largo de esta delirante película.
Es interesante cómo el director, a través del tejido cinematográfico, intentó generar una atmósfera que reflejara el vacío interno de sus personajes. Imágenes que se repiten acompaƱadas de la voz en off de los personajes repitiendo diálogos hipnóticos, como si de mantras enfermizos se trataran. Armas de todo tipo, balaceras alucinantes e irreales, mujeres bonitas y mentes huecas bailando al ritmo de canciones de Britney Spears; mismas melodías que se transmutan en un retorcido coro dionisíaco. Por momentos la película nos hará reír a carcajadas, para al siguiente fastidiarnos metiendo el dedo en la yaga de lo moral y lo estético.
El cuadro que el realizador estadounidense nos regala en esta nueva cinta es el de unas vacaciones límite, que rozan la frontera de quien fantasea con sueƱos de ira y dolor. Spring Breakers es una crítica bastante ácida (de muy mal gusto cinematográfico, como debe de ser), una bebida bien cargada que Harmony Korine nos ha preparado para enfadarnos un poco y deleitarnos al mismo tiempo. Una propuesta radical en cuanto a composición, pero bastante generosa con quien le presta atención. Una mirada al vacío social, deliciosa y burlona, al punto que incluso se burla de sí misma.
La summa del sueƱo americano
por Andrés Azzolina
La cultura occidental se caracteriza por ser primordialmente visual. Las implicaciones lingĆ¼ísticas de la imagen son de orden esencial, principalmente aquellas que nos acechan omnipresentemente: las imágenes mediáticas. Gianni Vattimo escribe en su ensayo sobre la sociedad transparente que āla realidad, para nosotros, es el resultado de cruzarse y contaminarse las múltiples imágenes, interpretaciones, re-construcciones que distribuyen los medios de comunicación en competencia mutua y, desde luego, sin coordinación ācentralā alguna.ā
Evidentemente, más allá de las implicaciones perceptivas existe una relación estrecha entre la cultura visual y la espiritualidad en tiempos del materialismo exacerbado y desprovisto de viejas moralidades. Spring Breakers es una exploración de la nueva espiritualidad pop, una leyenda fantástica de carácter clásico, coloreada con neón y llena de cuerpos baƱados en cerveza.
Para Candy (Vanessa Hudgens), Brit (Ashley Benson), Cotty (Rachel Korine) y Faith (Selena Gomez), atrapadas en un sinsentido, la situación va más allá del burdo aburrimiento: es la ausencia total de motivación para encajar en una vida grotescamente prefabricada en la que el consumo de chatarra es la fuerza motriz y la expectativa de desarrollo personal es limitada. Mientras que la constante reiteración de imágenes mediáticas ha engendrado en ellas ideales visuales muy claros de lo que significan la felicidad y la plenitud (el sentido de la vida), su realidad les restriega en la cara la distancia total entre ellas y aquellas imágenes.
En otras palabras, para estas chicas el Dinero es Dios y el spring break es tierra santa. Si asaltan para poder irse de vacaciones, no estamos hablando de malcriadas violentas, sino de vocación espiritual; la violencia entendida como un sacrificio incluso gozoso. Estamos hablando de un momento en la sociedad norteamericana en el que la Imagen como autonomía de referencialidad ya no es un instrumento del SueƱo Americano, sino la encarnación propia de dicho sueƱo. Es por esto que la educación visual es una educación del deseo, una inversión de valores en donde destaca la posesión y la percepción de la realidad se mide en términos de acumulación.
A lo largo de la película las chicas irán descubriendo las implicaciones espirituales del materialismo a través de su guía mesiánico Alien (James Franco), un tipo āhecho de dineroā, una biblioteca de referencias visuales viviente, un iluminado de la espiritualidad pop. Se pondrá a prueba la vocación de las chicas, dos de ellas descubrirán que no están hechas para ello. Como en toda religión, el materialismo exige un sacrificio total. Es hasta que deciden arriesgarlo absolutamente todo que Candy y Brit se divinizan en una secuencia final que sería inverosímil si no tuviéramos en cuenta su carácter legendario. Recordemos que estamos hablando de una película religiosa en la que nuestras heroínas son premiadas por el Dios Pop después de pasar por las pruebas pertinentes, como todo héroe.
Es también una película sobre la iconodulia, pues reúne explícita e implícitamente una referencialidad enorme de imágenes que conforman el imaginario visual de la sociedad contemporánea. Desde Scarface (De Palma, 1983) como el ideal del hombre norteamericano, hasta Britney Spears como leyenda de trayecto trágico. El juego del mercado en el que Korine se introduce lleva esta idea al extremo: desde el universo Disney hasta Skrillex, la película está empaquetada como una carta-bomba para llegar a una audiencia masiva que busca una experiencia que le daría The Hangover 7, y que jamás se imaginaría estar viendo la esencia de los elementos que componen su postura materialista ante la vida. Al final de la película, Brit y Candy se transforman en las personas que todo Occidente quiere ser: invencibles y millonarias.

Es interesante además el juego de intertextualidad que maneja la película. A reserva de que estos elementos se discutan más adelante, cabe destacar que la inclusión de las chicas Disney evidentemente no es casual. Por más que los personajes ya estén corrompidos de entrada, lo que representan las chicas como superestrellas en relación con el personaje de James Franco supone una dinámica de Caperucitas y Lobo con implicaciones sociales trascendentes a la película. Más adelante se discutirá la importancia de Britney Spears dentro de la película, pero cabe destacar que también ella salió del Disney Club. Pareciera que Korine en gran medida le está echando la culpa de todo lo que sucede en la película a la marca del ratón sonriente.
La película utiliza una construcción espacio temporal que refuerza su carácter espiritual. El montaje plantea un paralelismo en el tiempo: en cada secuencia se cuelan planos de secuencias anteriores y posteriores. Aún más interesante, ciertas secuencias se continúan en distintos puntos de la narración, liberándolas de una posición fija si pretendiéramos hacer una reconstrucción lineal de las acciones. Es decir, el tiempo se presenta como un continuo en el que presente, pasado y futuro son uno mismo. Esto nos habla del montaje como representación cinematográfica de la Eternidad, en el mejor sentido religioso de la palabra. Dante habla de la eternidad como āel punto en el cual todos los tiempos están presentesā, y Boecio se refiere a ella como una āposesión simultánea y perfecta de una existencia sin término.ā
Hay dos ejemplos claros del carácter eterno del montaje. El primero es la escena de la cama entre Alien, Brit y Candy. La vemos una primera vez (intercalando siempre pasado y futuro), pasamos a la secuencia del antro de Archie (Gucci Mane) y posteriormente volvemos a ella. Es imposible saber cuál sería el orden lineal de las secuencias, pues el planteamiento no va por ahí: ambas secuencias se retroalimentan mutuamente, suceden en paralelo aunque tengan a los mismos personajes. La idea es totalmente radical.
El segundo ejemplo es la repetición constante de la secuencia que abre la película: fiesta desbordada en la playa. Cada vez que la volvemos a ver se carga de un peso distinto. Pasa de ser meramente un gancho visual a un momento de intensidad dramática, a ser un símbolo primero del idilio y finalmente del paraíso perdido.
Por otro lado es en la construcción del espacio que Korine nos recuerda de dónde viene. Su tradición cinematográfica es más cercana al home movie que al Cine con mayúscula. Se nos presenta como un recolector obsesivo de fragmentos visuales. Un sujeto más dentro del grupo representado, que busca las imágenes que mejor describan su realidad cotidiana. Sus películas le son fiel al espíritu punk del do it yourself. Más allá de la narrativa, ha existido constantemente una necesidad de retratar grupos sociales, zonas suburbanas, atmósferas en una palabra. Llama la atención un plano muy breve en el que Alien posa para la cámara delante de su auto. Entendemos que estamos ante una especie de collage cinematográfico.
Para seguir entendiendo el espacio hay que remontarnos brevemente al sonido. La película tiene una presencia musical total que logra evitar la manipulación emocional descarada y cumple una función importante para la construcción del montaje: entra dentro de la convención videoclipera desde la cual aceptamos la idea de eternidad cinematográfica.
Volvamos a la imagen, entonces, e imaginemos al director con su cámara siendo parte de la escena. El montaje videoclipero nos sugiere constantemente que todo sucede demasiado rápido y no hay tiempo para detenerse. El director que viene de las home movies va a buscar vertiginosamente recolectar las imágenes que le de tiempo juntar mientras el pasado y el futuro se le vienen encima. El espacio visual maneja pocos planos, pues todo sucede siempre aquí y ahora.
Esto tiene una excepción tremendamente notable: la escena del primer asalto. Formalmente hay un contraste con el visceralismo atrabancado del resto de la película, pues es un plano-secuencia mucho más intelectualizado, sin embargo nos ejemplifica muy bien la intención narrativa de la cámara. Hay un manejo de la acción en dos espacios distintos que conviven dentro del mismo plano, que observamos desde el asiento del pasajero. La cámara es siempre un espectador cómplice de la acción. En pocas palabras, la película procura llevar hasta sus últimas consecuencias las posibilidades de la narración subjetiva.
Por otro lado es a través de la banda sonora que la película en toda su construcción subjetiva logra cierta objetividad narrativa. Hay tres tipos de diálogo que tienen funciones distintas. En primer lugar están los diálogos entre personajes a cuadro que le dan al espectador la información necesaria para no perderse nunca, liberando así a la imagen para que pueda desarrollar lo que le interese sin que estemos atados a ver a los personajes hablando. Se le suma a esto el recurso del cambio sutil de timbre en las voces (a partir de efectos sonoros) dependiendo del carácter dramático que tiene la escena en la que se habla.
En segundo lugar están las conversaciones telefónicas que tienen las chicas con sus familiares. Es aquí donde los personajes se abstraen del vértigo de sus vidas y hacen una reflexión involuntaria. En su propio lenguaje de adolescentes llegan a conclusiones espirituales aparentemente superfluas y reducidas, pero son un indicador para que el espectador complete el discurso con el resto de los elementos que les da la película. Hay que remarcar el culto al cuerpo como objeto. La felicidad del spring breaker recae en disponer de los cuerpos como del alcohol o las drogas: todo es fácil y está al alcance de la mano.
Por último está la repetición de diálogos al absurdo. Solo sucede dos veces en la película, siempre anticipándose a un evento importante y sumamente peligroso. El mismo diálogo se repite una y otra vez para construir una densidad y expectativa grave de la escena que está por venir. Es comparable en otro contexto con la escena en Viola (PiƱeiro, 2012) en la que las dos chicas construyen una seducción lésbica a partir de la repetición de un texto de Shakespeare.
Hay otros recursos sonoros interesantes, como el repetitivo sonido de una pistola cargándose, que nos abstrae abruptamente de la hipnosis de la escena para llevarnos violentamente a la que sigue. De cierta forma nos recuerda que detrás del goce audiovisual hay un peligro ominoso latente (el sacrificio por la plenitud material).
Ahora bien, si la película está construida visualmente por el montaje a manera de collage y sonoramente a partir del diálogo en off y la música, esto deja en realidad muy poco espacio para la construcción actoral. En efecto, aquí se deja ver que la decisión de tener a las chicas Disney se debe a que esto le permite a la película tener un discurso intertextual entre quiénes son y lo que representan en la ficción, más que por sus capacidades como actrices. Esto además es muy claro cuando nos damos cuenta que las acciones que tienen las chicas son bastante sencillas: fumar de un bong, pararse de manos en un pasillo estrecho, gritar como histéricas. La fórmula naturalista es infalible: logra sacar de sus presencias lo que se busca sin forzarlas fuera de sus capacidades.
Por otro lado hay que decir que en los pocos momentos en los que la película le permite a las chicas desarrollar la narración a con acciones continuas, están totalmente a la altura de las circunstancias. Selena Gomez logra una verosimilitud notable a la hora de sincronizar sus lágrimas con los āI like you so muchā de James Franco y Ashley Benson y Vanessa Hudgens son enormes en las escenas del primer asalto y la felación con pistolas. Para el final de ésta última Alien cree haberse enamorado de ellas, nosotros también.
Por último habría que analizar la escena de mayor fuerza en toda la película. Al mejor estilo de Stanley Kubrick, Alien toca Everytime de Britney Spears en el piano mientras las tres chicas bailan con pasamontaƱas rosas y metralletas. Si hay un plano central del que se desprende el resto de la película, es uno muy corto en el que las chicas hacen una rueda al bailar, tomándose, no de las manos, sino de las metralletas.
La canción es una de las últimas de la āPrincesa del Popā antes de hundirse en una locura depresiva que la desplazaría de su trono para siempre. Existe un paralelismo dramático entre las dos canciones de Britney que aparecen en la película y la trayectoria de los personajes. La primera (Hit Me, Baby, One More Time) aparece cuando las chicas están disfrutando plenamente del spring break aún sin consecuencias, y pertenece a un momento en la carrera de Spears en la que ella era el rostro del sueƱo americano. Everytime, por otro lado, tiene un carácter premonitorio de tragedia: Āæsi Britney Spears lo perdió todo, por qué no habrían ellas de perderlo todo también?
Además, la canción está situada en un momento narrativo en el que las chicas finalmente deciden seguir el camino gángster hacia la plenitud material. La prédica espiritual de Alien finalmente termina de ācorromperlasā, y el tono nostálgico de la canción le aporta a la escena la nostalgia de la pérdida de la inocencia.
Todavía más, al cantar, Alien revela su ālado sensibleā. Es a partir de este momento que crece entre ellos un vínculo afectivo que culminará en la escena de la alberca (en la que la cámara transita entre la superficie y la profundidad, en un sentido tanto visual como esencial de los personajes). Nos muestra además cómo Alien es un personaje aparentemente melodramático (absolutamente malvado), pero que se demuestra más bien realista: su vocación gángster no le prohíbe generar relaciones entraƱables y ser ābuenoā en otros sentidos. De ahí que la canción también tenga un tono de ternura, agregado a la ironía de escuchar la canción de una cantante en decadencia desde hace muchos aƱos.
Finalmente, de entre toda la referencialidad que maneja la película, es rescatable, en el plano en el que las chicas bailan con las metralletas, hacer una comparación con La danza (1909) de Henri Matisse. El paralelismo no es casual cuando nos damos cuenta que ambas imágenes son una exaltación de los valores hedonistas a través de la exploración de la expresividad de los colores intensos.
Para concluir, es importante rescatar de la película que nunca toma una postura desaprobadora de sus personajes. Al contrario, celebra sus triunfos. Es por otro lado una reflexión cruel sobre el sueƱo americano como un ideal totalmente podrido. Harmony Korine utiliza los propios iconos del pop para retratar su lado más grotesco y se pregunta: ĀæDe qué se trata esta obsesión cultural con la imagen? ĀæNo crearon involuntariamente una espiritualidad contracultural al querer darle sentido a la vida a través del consumo? ĀæQué se supone que hagamos con la necesidad constante de posesión? La respuesta está en el último diálogo de la película: āSpring break. Spring break forever, bitches!ā
13.05.13
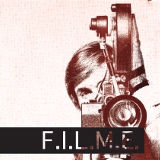
@FilmeMagazine
La letra encarnada de la esencia de F.I.L.M.E., y en ocasiones, el capataz del consejo editorial.....ver perfil




