


Cannes en Marcha.
Con una intensa lluvia, la segunda jornada del festival trancurrió con mucho movimiento y con dos acontecimientos importantes: el comienzo de la Semana de la Crítica y el de la Quincena de los realizadores. Con una enorme cantidad de películas por venir, llega también la competencia paralela, bien conocida por todos como Una Cierta Mirada.

Salvo
por Alejandro Moreno Novelo
La Semana de la Crítica inició su corrida de selectos filmes, solo 7 largometrajes mas un buen puñado de cortometrajes. Si bien el filme de apertura oficial ha sido Suzanne de Katell Quillévéré, Salvo (2013), co-dirigido por Fabio Grassadonia & Antonio Piazza ha sido el primero en ver luz y recibir el escrutinio del (cada vez menos) exclusivo club de escritores filmófilos.
La historia de dos pequeñas bestias, Salvo (Saleh Bakri)y Rita(Sara Serraiocco), con su encuentro y convulsiva metamorfosis, es el centro narrativo de este romance maldito con hechuras de cine negro.
La primer bestia, el agreste Salvo, se presenta como un ser de personalidad y propósitos física y psicológicamente inasibles –con excepción de ser un matón siciliano imbatible–, hasta que en sus derroteros encuentra una luz diferente, el reflejo de su ser en los ojos enceguecidos de la delicada y grácil, Rita; a su vez, ella, bajo el sortilegio violento y traumático de Salvo, puede (un haz de luz a la vez), reencontrarse con el mundo divisable y feroz del que él intenta guarecerla.
Entre los encantamientos románticos que tornan las vidas de los protagonistas y la acción suspense que acechan dichas transformaciones, el desenvolvimiento del filme entre pulsos de imágenes cinefotográficamente atractivas (cortesía de Daniele Cipri), pero bajo un montaje dramático flácido y al tiempo tosco no permiten más que encontrar un divertimento simple y un tanto rebuscado. Los personajes cumplen con sus cometidos estructurales “reglamentarios” y las interpretaciones mayormente enjutas (con momento excepcionales de Serraiocco) ayudan poco participar de la emocionalidad cotidiana o heróica de cualquier de ellos. Salvo, trata de ser, como se ha dicho, un film noir que deviene en su apócope, el thriller, desdibujado ante la enternecida historia de amor.

The Bling Ring
por Julio César Durán
La sección A Certain Regard, cuyo jurado preside el director danés Thomas Vinterberg, abrió por fin el día 16 de mayo con la gala de la más reciente película de Sofia Coppola: The Bling Ring (2013). El filme, que está basado en hechos reales –de cierta manera adapta el artículo de Vanity Fair escrito por Nancy Jo–, está producido por la cineasta y su hermano Roman Coppola, y también coproducido por Francis Ford (padre de ambos) a través de su casa, American Zoetrope.
The Bling Ring (cuyo estreno en México se ha anunciado para el verano) nos recuerda de cierta manera al tono de la ópera prima de la Coppola (Vírgenes Suicidas, 1999) donde nos acercamos a la descomposición/emancipación de un grupo de chicas jóvenes y la narrativa se rompe en grandes momentos con intervenciones a la cine documental. Acá, Sofia nos muestra su interpretación del burdo y vulgar ambiente en el que la adolescencia norteamericana de Los Ángeles, obsesionada con las celebridades de Hollywood y su modus vivendi (si le podemos llamar de esa manera), para poco a poco, de la manera más hueca posible, convertirse en una pequeña pero notoria parte del mundo criminal.
Definitivamente no, no es la mejor película de Sofia Coppola, quien pierde la oportunidad de representar una forma de erotización adolescente para irse más bien por el lado contemplativo, con cámaras fijas, planos lo-fi, aunque todo esto sumamente estilizado por la vacua personalidad clasemediera gringa desde la cual quiere entrarle al cine del “todo es la imagen”, sin embargo aquella misma se queda sólo en una muy bien producida obra visual sin un arco narrativo sólido ya que el contenido queda muy lejos de la forma.
Coppola sabe muy bien cómo hacer una película. Logra en ocasiones dejar de lado sus estáticos emplazamientos y hacer un par de planos subjetivos sumados a bien hechas escenas cámara-en-mano para mantenernos casi siempre en el punto de vista del coprotagónico, sin embargo no termina por llegar a momentos sublimes ni enormes como en sus dos primeros filmes. Tal vez la edad de una cineasta madura que quiere mantenerse con el ojo muy pegado a una juventud cercana a ella (por contexto más no por época) la hace menos apta para mantener un discurso que no sólo sea llamativo sino que también sea serio.

Tian Zhu Ding*
por Roger Koza
Mientras veía Tian Zhu Ding (A Touch of Sin, 2013) de Jia Zhangke, título que remite a A Touch of Zen de King Hu, en dos oportunidades recordé un film que sintetiza todo lo que no quiero defender del cine contemporáneo: Babel. Un amigo portugués, admirador del realizador, dice en un momento: “voy a expresar una blasfemia: por momentos pensé en Babel”. “Somos dos”, le dije.
El inicio poco tiene que ver con el laureado film de Iñárritu, pero el film sí viene a decir algo sobre China. No es sentencioso, ni mucho menos religioso. Larga como si fuera un film de Kitano de la década del 90: un primer plano sobre un tomate en el suelo, un hombre juega con él, y luego un plano general sobre un camión de tomates que se ha desbarrancado. Unos kilómetros más atrás, en la misma ruta de montaña al norte de China, más precisamente en Shanxi, un motociclista se cruza con tres jóvenes. Los pendejos llevan unos martillos y le exigen dinero. La respuesta es inmediata: dos tiros rápidos, dos muertes instantáneas. El tercero correrá un poco, pero el motociclista será implacable: el tercer balazo llega por la nuca. En el camino, un poco más adelante, se cruzan el motociclista y aquel hombre que jugaba con el tomate. Habrá otros cruces similares pero sin subrayados pomposos. Y sin aviso se escucha una explosión. Fundido en negro, y allí comienza la película dividida en cuatro historias. En el cine de Jia Zhangke no había asesinatos directos, tampoco tiros; sí existía un asesino difuso llamado estado. He aquí una novedad de este Jia 2013: la violencia explícita se incorpora al cine del maestro de la Sexta Generación, y su exposición y tratamiento conjura cualquier búsqueda realista en su representación.
Las cuatros historias mencionadas finalizan con algún pico de violencia extrema: todas tienen a un solo protagonista y el lugar elegido para cada una de ellas es diferente, y ninguno de los espacios elegidos corresponde a las grandes capitales chinas. Hay también una preocupación lingüística (por dar cuenta que en ese inmenso territorio absolutamente entregado a una extraño experimento socioeconómico de características colosales, que bien podría denominarse comunismo liberal, un oxímoron inevitable e impuesto por la práctica) se habla de muchos modos. La comunión del pueblo ya no pasa por la gloria del estado. La vieja subjetividad dispersa en el cuerpo del estado ha sido reemplaza por un nuevo hombre: el individuo, el consumidor, el animal que acumula.
Como en todas las películas de Jia ese orden tiene una expresión geológica. China es una nación en construcción, un país work in progress. Los planos generales sobre las transformaciones edilicias, la dialéctica infinita que va de la demolición y a la reconstrucción permanente se evidencian cada tanto. La arquitectura es la escritura bruta de la historia y su expresión política directa.

Jeune et Jolie
por Julio Cesar Duran
François Ozon ha visualizado en muchas ocasiones un mundo joven, bello, terso, jamás delicado pero sí fino y redondo en varios aspectos. Con referencias constantes al elemento agua, específicamente al mar entendido como corporalidad y representación de la libertad, el realizador francés ha hecho constantemente que sus personajes, siempre jóvenes, lo habiten de una u otra manera, sin embargo, en esta ocasión, con la obra que ha titulado Jeune et Jolie (2013), parte de aquella gran acumulación de líquido para mover a su preciosa protagonista hacia lugares provocativos.
Con un argumento que podemos situar a mitad del camino entre Ellas (Malgorzata Szumowska, 2011) y Sleeping Beauty (Julia Leigh, 2011), Ozon edifica una película (nada extensa, hay que decirlo) que recorre veredas, curvas inesperadas y miradores fílmicos, a los cuales en momentos regresará o en otros los cambiará, todo para tener la experiencia de una sensualidad adolescente de la mano de su protagonista Marine Vacth, quien no solo es joven y bella como el título del filme ya nos anuncia, sino que se encuentra en apariencia perdida o mejor dicho fuera de sí misma (me parece, voluntariamente) tras un encuentro sexual en las vísperas de su cumpleaños número 17, para después buscarse a través de otra exploración por el control de todo su mundo físico y la búsqueda también por ejercer cierta clase de poder sobre (sí misma claro está y en) los hombres.
A partir de aquí la chica, quien siempre será inocentemente (¿?) acechada por el hermano menor –en momentos su más preciado confidente–, va a ser la catalizadora de una especie de muerte de la infancia para llegar bastante lejos, es decir, a la precoz madurez de una imaginería erótica que se desarrolla en una batalla coital (a veces en camas, a veces en baños y otros lugares fetichizados) entre la “perversión” de la vejez y la “ternura” de la juventud.
De una estilización impresionante pero a la vez, y paradójicamente, sobria, Jeune et Joli (en el mismo mood de Swimming Pool, 2003) nos muestra la feminidad siempre latente del realizador, quien se sale del cliché de la llamada música indie (usada por mil y un directores para tratar de entender a las juventudes contemporáneas) y nos lleva en este viaje de la mano de Françoise Hardy y otros músicos aledaños para tomar un tema ya ensayado de manera poética –bien aprendido por Ozon– del gran Rimbaud (o en todo caso de Los Angeles Azules): el término de la infancia y la lucha de la madurez en la intempestiva edad donde Eros parece ser el todopoderoso dueño de las tierras que, en este caso, son los cuerpos y los sentimientos humanos.
Pero la Semana (de nueve días) apenas inicia y con el divertimento brindado por este primer filme como punto de salida, se vislumbra una selección fílmica extraordinaria. F.I.L.M.E. les seguirá convidando de esta borrachera con tragos cinematográficos si ustedes nos siguen leyendo.
19.05.13
_________________________________________________________________________________________
* Extracto tomado del blog Con los ojos abiertos.
Foto de portada: Annalisa Flori, 2013 Getty Images.
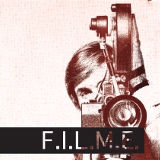
@FilmeMagazine
La letra encarnada de la esencia de F.I.L.M.E., y en ocasiones, el capataz del consejo editorial.....ver perfil




