


Por fin les compartimos las opiniones recogidas sobre lo relevante en el mundo del celuloide durante el año que termina. El consejo editorial, mas los colaboradores de esta revista, se dieron a la tarea de enlistar lo mejor del cine en 2012. Acá se han tomado en cuenta los estrenos oficiales en la cartelera mexicana, películas que han demostrado gran control del lenguaje, creación de sentido, estilo propio e impacto. Ojalá disfruten de nuestro Top 12. ¡Feliz año nuevo!
Mención honorífica.
Las ventajas de ser invisible.
The Perks of Being a Wallflower, Stephen Chbosky, 2012.

Érase una vez en Anatolia.
Bir zamanlar Anadoluda, Nuri Bilge Ceylan, 2011.

El Top 12
12. Drive, el escape.
Drive, Nicolas Winding Refn, 2011.
Durante la hora y 40 minutos que dura la película, el director bombardea con planos preciosistas, un manejo de luces y cámaras acertadísimo, y escenas violentas y sangrientas en las que es difícil no notar los homenajes a cintas como Taxi Driver (Scorsese, 1976) y Blade Runner (Scott, 1982). Indiscutiblemente esta película es pura atmósfera, parte de ella es dada por las brillantes actuaciones de Ryan Gosling, Carey Mulligan, Bryan Cranston y el devaluado Ron Perlman, quien interpreta a Nino, uno de los mafiosos. El Conductor mantiene la misma expresión de frialdad durante casi toda la cinta (cfr. Sam Spade, El hombre sin nombre y León, el profesional), excepto cuando está con Irene y su hijo: ligera sonrisa y una mirada que transmite todo lo que no puede decir hasta que llega el final. Leer más.
11. Play. Juegos de hoy.
Play, Ruben Östlund, 2011.
La vigilante observación del comportamiento social humano nórdico es ya parte de la tarjeta de presentación del realizador. Tras su Involuntario (2008) debut en pantallas mexicanas (segundo filme tras The Guitar Mongoloid) que pieza a pieza trata de exponer los hilos atemporales que (de)forman la imagen-concepto que pre-existe de la sociedad nórdica, en Play, Östlund opta por re-establecer el hecho de que las facciones de la sociedad se intersectan unas a otras dejándonos con casi nulo espacio para tomar la bandera de lado alguno de los equipos en este juego de poderes y privilegios sin que con esto salgamos moral, ética y psicológicamente heridos. Un centro comercial, un par de pandillas infantiles, una celular, una treta y casi todo lo que puede salir mal en esta ecuación, bastan para disectar las fronteras de la señalzación social apriori y prejuiciada tan común tanto en los grupos "privilegiados" como en las organizaciones "todo defensoras".
10. Melancolía.
Melancholia, Lars von Trier, 2011.
Gracias a la era digital poco deja a la imaginación von Trier cuando nos ofrece los colores de su filme que se pinta de azul. Es azul el fatal planeta de nombre Melancolía que se acerca al nuestro en el filme, pero también es azul la melancolía, lo sustenta la expresión anglófona que define el concepto: to feel or to be blue. El planeta aparece desde el inicio y va reforzando la idea de su presencia a cada paso. “¿Qué estrella es esa?”, pregunta Justine cuando, como diría Borges, la noche está unánime, y acotaría Neruda, y los astros palpitan a lo lejos. La melancolía es también desorden psicológico, y los lunáticos perciben el futuro, en este caso un planeta: la catástrofe, el fin, el impacto del planeta Melancolía contra la Tierra. Sabemos qué pasará, desde el inicio del filme lo supimos, y sucede mientras el preludio de Tristán e Isolda de Wagner, le da sentido sonoro a lo monstruoso del universo. Leer más
9. Michael: crónica de una obsesión.
Michael, Markus Schleinzer, 2011.
Con base en desesperantes encuadres fijos generales –amablemente rotos en tres momentos climáticos de la obra–, el primerizo con la experiencia que le ha dado el trabajar para Haneke, el realizador toma por sorpresa a los espectadores con un relato intimista del horror que significa estar en medio del horror. Un niño es preso de unas circunstancias claras de confusión afectiva y es abusado cotidianamente por su captor. El filme es un panfleto austríaco en contra de la normalización de los efectos del gran capital inmerso en un oasis claroscuro de vacíos sentimentales y represiones orgánicas y del todo hedonistas a secas, sin más pretensión que mostrar gélidos hechos desde el punto de vista del captor que todo lo ve como parte de un devenir social que todo lo blanquea y le hace pasar como el calladito/dedicadito/rarito de cualquier entorno. Leer más.
8. Un reino bajo la Luna.
Moonrise Kingdom, Wes Anderson, 2012.
Como en tantas otras películas de Anderson estamos ante grupos de personas (seres quebrados, locos o enrarecidos) que intentan agruparse en un simulacro de familia. Como si con dichos intentos de precaria comunidad lograsen recobrar algo que hubieran perdido desde mucho tiempo atrás: como los hijos atolondrados de Viaje a Darjeeling que buscan desesperadamente a su madre; como de igual modo Mr. Fox busca la aventura en el robo; o como el viejo y cínico Royal intenta restituir la unión que mucho tiempo atrás perdió con su familia, en Los excéntricos Tenenbaums. El escape de los chicos protagonistas es importante porque nunca tratan de huir de las islas, más bien buscan un reino propio en ellas, donde las inmaduras reglas que han elaborado los adultos no existan. La escapada es hacia sí mismos y hacia lo que realmente son, es un viaje, como muchos, de descubrimiento interno. Leer más.
7. Tournée, arriba el telón.
Tournée, Mathieu Almaric, 2011.
La fuerza escénica de lo femenino, encarnado por mujeres cuya profesión e historia está escrita en sus cuerpos y que desafían los estereotipos de juventud y artificialidad generalmente relacionados con ese medio, es el eje del filme. Considerada por la crítica francesa como una road-movie melancólica e inspirada por las memorias de Colette L’envers du Music-Hall, la película de Amalric transita entre la alegría de vivir y el deseo, la soledad y el abandono. Amalric nos mantiene a la distancia, nos deja ver sólo los bordes, tal como el propio productor declara al grupo, sentados junto a una piscina vacía. Tournée transcurre en ese último lugar de encuentro donde los cuerpos se sujetan a la lejanía de la representación como las marcas en un mapa. Leer más.
6. No
Pablo Larraín, 2012.
Con el contratiempo de tener un formato que lleva descontinuado una veintena de años, el reciente largometraje de Larraín supera las expectativas y logra una fuerza visual donde la forma y el contenido van de la mano para resultar en una obra de arte que rescata los barridos de color del formato de video, que rescata también el aspecto granuloso de una imagen pixelada, cuando esa palabra no estaba de moda. Se representa una realidad a través de un mega flashback contenido en la película entera donde vemos los ambientes y las texturas de la vieja televisión ochentera y al mismo tiempo atravesamos al aparato mismo con las imágenes reales de la época, desde comerciales de refresco hasta videos de represión policial. Leer más.
5. No es una película.
In film nist, Mojtaba Mirtahmasb & Jafar Panahi, 2011.
“Si podemos contar una película, ¿para qué hacerla?”, primer latigazo en seco que recibe el cine de manos de Panahi. Su no-filme había comenzado muy entusiasta registrando un día especial de la vida en arresto domiciliario de este condecorado director (Offside, 2006; El globo blanco, 1995) de la llamada nueva ola iraní (Abbas Kiarostami, Farrokh Ghaffari, Bahram Beyzai, entre otros), pues justo ese día había decidido burlar la ley, aprovechando algo que, en efecto, no le habían prohibido: leer guiones a cámara. Así, nos va contando y dibujando detalles de la película que ya no podrá hacer. Masking tape le basta para montar el set sobre la alfombra de su sala. Sin importar cómo siga la historia, a diez minutos de comenzada su no-película, el director sabe que el espectador ya no podrá dominar el meta-discurso que le espera el resto de los 75 minutos de este experimento. Leer más.
4. El velador.
Natalia Almada, 2011.
El tiempo es relativo pero tajante y claro. Parece que la filmación fue un trabajo de casi un año de ir y venir a los Jardines de Humaya con Martín y a captar algunos aspectos valiosísimos para la película, pero la consciencia de cine que padece Almada la hizo estructurar su filme en cinco largas noches en que nos vamos a refugiar con el protagonista, mientras las oscuras voces de los noticieros mal sintonizados por la televisioncita van dictando la sentencia de la voz oficiosa de la guerra, y las oscuras y lejanas bandas van llevando serenata a los muertos idealizados por sus deudos. Con el sol, la cámara se separa del nunca exasperante close-up y nunca fuera de lugar insert que asedian a Martín –que se va a descansar de día–, y se convierte en testiga respetuosa de la vibrante vidita de la necrópolis. Leer más.
3. Cosmópolis.
Cosmopolis, David Cronenberg, 2012.
Enre todo el conteo nos preguntamos ¿para qué esperar todo un año para reconocer y debatir una gran película?, así que nos permitimos hacer trampa e incluir este la presente película que sólo se ha podido ver en la Muestra Internacional de Cineteca. El más reciente filme del realizador canadiense se basa en la novela homónima de Don Delillo; relato de vigencia absoluta que sigue la línea de una jornada joyceana y que Cronenberg consigue adaptar sin menoscabo de los efectos narrativos del texto. Estamos dentro de una limusina en gran parte del filme, el espacio-tiempo se dilata y se contrae cual esfínter cotizado en la bolsa, en tanto el dueño de ese universo críptico-lógico, perfectamente simétrico, es sometido a examen para descubrir con pasmosa ignorancia que su próstata es asimétrica y entonces descubrir que las decisiones económicas que rigen nuestra intimidad se signan al final en una paradoja glandular genitourinaria del XY cual síntoma generacional. Leer más.
2. Shame, deseos culpables.
Shame, Steve McQueen, 2011.
La vergüenza representada con una inmejorable propuesta plástica por la mirada de Steve McQueen, juega como una prisión que mantiene atrapado al protagonista, quien desde la llegada de su hermana, queda atormentado por un pasado que no llegamos a conocer realmente, pero que sugiere alguna oscura fijación entre ambos. Dicha emoción, la vergüenza, es el punto de fuga de una necesidad que ha sobrepasado un estado natural. Ahora la necesidad de Brandon, como la de cualquier persona, de conectarse con otro individuo, queda como un árido paraje, en el que no se encuentra sentido de relación o de empatía y sólo puede encontrar un vínculo que lo va dejando más y más vacío cada vez. Sublime tratamiento visual acompañado de un perfecto score, refleja muy bien el mundo del que ha salido McQueen, quien tras ocho semanas de rodaje dio a luz a esta obra cinematográfica. Leer más.
1. Pina.
Wim Wenders, 2011.
Es un viaje pasional a través del espacio y el tiempo, de la luz y el movimiento, es un ejercicio cinematográfico que se desborda todo el tiempo, pero a la vez está contenido por un formato tan pocas veces utilizado de tal manera –la tercera dimensión–, que nos hace pensar en la ignorancia sobre la herramienta por parte de las grandes industrias del celuloide. Todo el filme, hecho a base de enfrentar lo interior con lo exterior, es atravesado por la legendaria danza de la muerte, esta vez acompasada por una pieza de jazz, pretexto para que todo el Wuppertal Tanztheater representara las cuatro estaciones de la vida, del amor, de la misma película, de un ciclo tras otro. Leer más.
31.12.12
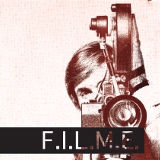
@FilmeMagazine
La letra encarnada de la esencia de F.I.L.M.E., y en ocasiones, el capataz del consejo editorial.....ver perfil




